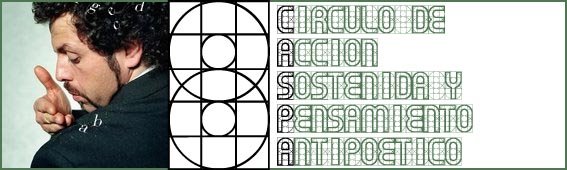Es fácil olvidar la antigua voz.
La primitiva voz de los poetas.
Es posible que ahora, justamente ahora, inmersos como estamos en una ciénaga de dígitos, de premios, de polémicas sobre premios, de discusiones que hablan de corrupción dentro de la poesía (¿es que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo!?! ¡Hemos llegado a hablar de corrupción en la poesía!) sea necesario recordar, aunque sea imposible, que la poesía no empezó junto a una hoguera, no empezó cuando un tipo resuelto le contaba historias extrañas, jugando con una sonoridad mágica, al grupo que escuchaba expectante. No. La poesía no empezó allí;
la poesía estuvo y está allí. Puede, incluso, que terminara allí. Lejos del papel, lejos de las publicaciones, de las críticas, contracríticas, suplementos culturales (¡suplementos! ¿suplementos de qué?) y blogs. Los poetas, con el tiempo, nos hemos equivocado y nos hemos alejado de lo único que nos confería cierto sentido, de lo único que justificaba, en cierta forma, nuestra existencia: recitar para la tribu, para nuestra tribu, haciéndolo lo mejor posible, porque su contento es a lo único que podemos aspirar, y su agradecimiento es lo único que podemos aceptar como pago verdadero. El problema con los poetas de hoy, supongo, es que aspiramos conscientemente a ser poetas para todos, ignorando, muchas veces, a aquellos que tenemos cerca, a los únicos que podrían 'beneficiarse', de algún modo, de nuestra atención poética. Es mucho más difícil ser poeta para aquellos que comparten nuestro mundo, que comparten nuestro imaginario poético. Eso obliga a superarse, a crear, a innovar. La globalización es un afán, y una enfermedad de la cual la poesía se puede librar, los poetas, difícilmente.