Cada cien años, cuando las lunas de Orión se alinean y lo que está más paquí se va más pallá, el bien y el mal vuelven a medir sus fuerzas en cualquier rincón oscuro que se parezca a Central Park.
Sabemos que el malo tiene el bolsillo derecho de los jeans roto para poder rascarse los huevos con imperceptible fruición. Sabemos que el bueno atusa su flequillo ante el espejo del ascensor. Sabemos que ambos tienen un frasco de colutorio a medio empezar desde hace años en el armario del baño. El malo puede mover los pectorales por separado y tiene un deltoides que parece el cuello de un abrigo de visón, robusto y peludo. El bueno sabe que podrá utilizar la fuerza del malo en su propio beneficio, y que su única debilidad está en la chica. El bueno pasa los domingos en la Casa de Campo, paseando con un detector de metales. Tiene una estantería llena de balas herrumbrosas, un perro que se llama Athos y una pequeña inseguridad en el estómago por tener el pito un poco pequeño. El malo ya no tiene novia. Lo dejó con Marisa hace más de dos años, después de un concierto de Loquillo. Los sábados por la mañana se obliga a limpiar debajo de la cama.
Sólo se presintieron una vez. Fue a la salida de Amélie. El malo se sintió enfermo por momentos. Marisa aseguró que las palomitas le habían sentado mal. Estuvo vomitando toda la noche. Al bueno, que paseaba con el perro cerca del cine, le dolieron las cervicales durante toda la semana y prefirió no tomar una cerveza con Juan, el amo de Zar, ni quedar con María, la dueña de Princesa. La cuenta atrás había empezado aquella noche de agosto. La señal sólo fue perceptible sobre el cielo de Majadahonda, donde cayeron algunas gotas y se vieron tres relámpagos.
Ambos estaban destinados a enfrentarse, a acabar el uno con el otro. Ese designio era tan inexorable como ineludible es que algún día te compres un jersey en Zara. Porque te sienta bien, y es barato, y aún no lo has visto mucho por ahí, y porque empieza a refrescar y necesitas algo que no dé mucho calor, pero que quite el frío.
En estos entretiempos, en estas semiosferas de la modernidad, todo se aplaca, todo rastro de bilis desaparece sobre la mullida moqueta. Toda la violencia verbal se controla con el mando de la tele, y la flema se arrincona junto a las raquetas que compraste aquel verano de playa. La violencia es un leve murmullo doméstico, como el ruido de un Balay. Y el mayor insulto cabe en un Post-it. Ahora soy un cabrón “porque yo lo valgo”, un hijo puta Loreal. Y descubres que Wilde lo ha leído hasta la portera y que a Bergman lo conoce cualquier centrocampista. Y ya no te impresiona tanto leer tus mismos versos en la poesía de otro, porque las palabras también las compras en Zara. Palabras de otoños y primaveras que acabamos llevando en torno al cuello.
Dejemos de comernos las pollas y vamos a luchar. Poneos en el lado que prefiráis, capullos. Pero empecemos de una vez por todas a sacarle filo a nuestro souvenir de Toledo, porque os juro que la Katana que gané en aquella caseta de feria ha vuelto a llamarme la atención. Descubramos que todo vuelve a fluir, que nuestros colmillos necesitan sangre. No esperemos a la cuarta de Indiana Jones para empuñar el látigo. No nos mintamos, no queremos ser lo que nos depara el signo de Orión. A mí, lo que haya visto el Nexus 6, me la chupa. Yo quiero soltar un martillazo en la cabeza y colgar el vídeo en youtube. No necesitamos más excusas ni legitimaciones, tengo el jodido patio de mi casa lleno de balones (parece que esta frase se la he robado a Sabina). No debemos acomodarnos en la dulcificación de nuestras vidas, ni perpetuar el medio blando, ni empezar cada frase con “esquetú, esqueyo”. Debemos hacer de todo lo que pisamos un puntiagudo ángulo y dejar de señalar con el dedo para encañonar con las ideas. Dejemos que la moral y la ética la bailen Cortés y Bisbal, mientras nosotros ajustamos la mirilla telescópica de la acción. Bañemos la ciudad de letra y sangre. Hagamos un santuario neutral con las imágenes de Gerry y Kate McCann, asesinos poéticos y maestros del performance. Convirtamos el líquido insulto en una torre de odio constructivo. Escribamos toda una enciclopedia para rebatir un solo verso, pero llenemos de objetos las inmensas salas que sólo contienen un cuadro en los museos. Minemos la esperanza de la “felicidad de crucero”. Atomicemos nuestras lenguas y dejemos el gusto al viento.
Ya paro, que sin quererlo, ya me he vuelto a poner poético, y todavía hay mucho que hacer.
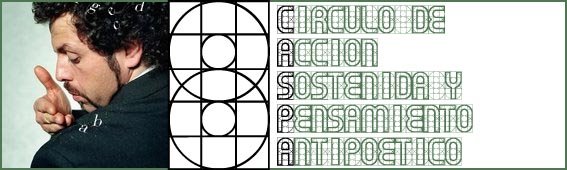

5 comentarios:
Absolutamente Brutal, señor del Sebo. Brutal.
Tremendo.
Se me han encendido los encendibles.
gracias
Princesa era sólo un cachorrito cuando su dueño se largó, con el calor.
Todavía tomaba biberón. Hasta entonces siempre se lo había dado él, acariciándole detrás de las orejas y hablándole como riéndose. Observando divertido mientras se lo tragaba todo, con ojos chispeantes.
Siguió esperándole durante años, triste, a la misma hora cada noche, olfateando, entre las rendijas del armario de la entrada, las zapatillas viejas que se dejó. Eran de tonalidad gris caca, pero olían a pies. Y estaban destrozadas por dentro.
Si llovía, lamía las gotas de lluvia que resbalaban por el paragüero, segura de que iba a volver hoy. Al otro lado de la puerta hacía frío y a su dueño no le gustaba mojarse. Ni usar paraguas.
Princesa era uno de esos perros que sabían decir cosas a las personas con una mirada. Y nunca le había hecho falta ladrar.
Una vez tuvo que morder, eso sí. Fue en defensa propia porque la muy perra había ido a la yugular. Y no estaba jugando.
Princesa le hizo sangre y le supo bien, como a metal mojado, como cuando lamía el paragüero. Pero su dueña le dió varios azotes y la encerró en la cocina después. Princesa entendió que aquello había estado mal, porque nunca le habían pegado antes.
Su dueña le enseñaba todo con mucha paciencia. Jamás se había ido sin decirle "te quedas con la abuela". Le había dado el biberón aquel verano y, después, comida de la que hace ruido y te avisa de que llega y también de la que sale de la lata y se pega al hocico. Y galletas duras de hueso. Y trozos de su filete, que huelen a cocina de restaurante.
Su dueña no era de las que confundían la cecina con una alfombrilla de ratón.
Cuando su dueña lloraba, Princesa le lamía los mofletes. Cuando estudiaba, Princesa le hacía compañía, dormía o jugaba con Piolín, que olía a plástico y no sabía a nada.
Su dueña la llevaba de paseo al parque todos los días para jugar con Zar, el mastín. Hablaba con los dueños de los demás perros para que tuviese amigos. Princesa sabía que a su dueña le aburrían algunas dueñas, hablando de trapos, compras, dietas y el gran hermano. Pero hacía un esfuerzo, por Princesa. A veces hasta hacían excursiones tres o cuatro dueños y perros y les dejaban correr durante horas por el campo.
La dueña de Princesa nunca le había puesto correa, ni collar. Decía que su perrita era libre. Le dejaba oler todo aquello que le llamara la atención; podía explorar a su antojo los culos de los demás perros y personas que quisiera olisquear. También podía dejarse chingar si le apetecía.
Si no le apetecía, protestaba, y ya llegaba su dueña con un palo. O con el dueño de Zar. Porque Zar era el que más insistía, cuando le daba por ahí. Otras veces, jugando, Princesa le lamía los genitales si sabían mucho a pis. Pero ella no quería nada más. De cachorritos, ni hablar, Zar, le decía con los ojos. No te hagas ilusiones.
Y Zar se dejaba, más que nada porque sabía que era o eso, o nada. Aunque soñaba con Princesa adormilado a la hora de la siesta, en el sofá de Juan. Después se frotaba con los cojines y Juan sabía que era hora de sacarle de paseo. Con o sin Princesa.
Porque, a veces, Princesa no estaba. Su dueña la sacaba a pasear por otros lares.
Aquella tarde ya había vuelto el frío.
Era un parque extraño, había máquinas grandes haciendo un ruido infernal. Y gente que hablaba mucho y muy alto, demasiado, comiendo cosas con olor a arroz con leche.
De repente, no era canela. Era su dueño. Era él. Fragancia de zapatilla.
Salió disparada hasta donde estaba, olvidando a su dueña detrás. Se echó en sus brazos y le lamió entero.
- ¡Qué graciosa! Yo tuve una como ésta. Mira, Troya, una amiguita. Sit! ¡Siéntate!
Princesa fulminó con la mirada a aquel caniche como quien empuja con un dedo la puerta de los servicios en un concierto multitudinario.
El caniche se sentó. Esperó a Princesa con aires de suficiencia.
- Sit!
Princesa no se lo podía creer. ¿Sentarse?!! Se dió la vuelta y buscó a su dueña, que apareció en aquel momento, sin decir hola, ni cuánto tiempo.
- Princesa salvó a un niño en el río este verano. Estoy muy orgullosa.
Después le invitó a un café, pero él no tenía tiempo. La conversación duró bastante poco y se acabó cuando las dueñas de otros dos perros les invitaron a sendas fiestas aquel fin de semana. En seguida regresaron a casa.
Princesa desapareció aquella misma noche.
Nunca se supo más.
Su dueña siempre la echó de menos, pero no se preocupó.
Tampoco fue a ninguna fiesta.
Me has hecho rejuvenecer 1000 años (como poco). No te interesará un puesto de capitan de la guardia negra en Mordor?
Publicar un comentario