"Voy últimamente menos que antes a todas esas cosas que después suelo, o solía, contarles en estas cartas no solicitadas: motivos que saben quienes me conocen me tienen temporalmente alejado de escenarios, auditorios y museos y tengo que conformarme con el consuelo de leer crónicas de lo que habría querido ver y no he podido. O de lo que habría podido ver y no he querido porque he preferido en cambio quedarme en casa.
Cosa difícil ahora, por cierto, ésa de las crónicas de espectáculos: casi no quedan en los periódicos españoles y ya no es previsible como antes que conciertos o estrenos de teatro, ópera o danza vayan a contar con su inapelable crónica a los dos días. No sé qué es primero, si el huevo o la gallina, si ya no hay casi reseñistas porque no les dan espacio los periódicos o si ha decaído el oficio por falta de buenos profesionales. Una cosa u otra, va siendo al cabo más difícil leer a alguien con criterio contando algo que ha sucedido y él ha visto. Con criterio, por ejemplo, como cuando Roger Salas escribe de danza en El País.
Dos de sus últimas reseñas han sido sendos vapuleos, a un esperpento (no en el sentido valluno) en el Price -otro esperpento algo anterior en ese local, con forma de supuestos combates de lucha libre, sí me tocó todavía padecerlo- y a Genre Oblique, de la Compagnie Toujours après minuit en el marco de nuestro primaveral Festival de Otoño. Al que precisamente termina ese segundo vapuleo dando un último mandoble:
Tal es el calibre del fasto que surgen varias preguntas que hay que hacerse de una vez por todas: ¿Quién engaña a quién? ¿Quién se lucra del desconcierto de esta gestión? Como no hay casi público justiciero ¿ante quién rendir cuentas, a quién se enfrentan programadores, representantes y otros intermediarios? ¿Hay un responsable además de unos listillos? Mientras la escena de danza española languidece, se fagocita a sí misma, se mira el ombligo o nada contracorriente en su demagogia, el Festival de Otoño se encarga de enfangar aún más tan sombrío panorama.
He ahí, negro sobre blanco, el gran problema de la gestión cultural, al menos en España, que es lo que conozco (sobre todo): no hay casi público justiciero ante quién rendir cuentas. La cultura no tiene ventanilla ni agraviados, no toca el sueldo a la opinión pública, no mejora el tráfico o lo empeora, no afecta a la sanidad ni enseña idiomas a los niños. Nadie va a salir a quejarse si está mal gestionada, el dinero público se gasta de una manera u otra, se construyen equipamientos desmesurados e innecesarios o se gastan millones en conceptos vacíos que utilizan la cultura como excusa.
La gente de la cultura no se pone en huelga y deja de escribir o de cantar o publicar o actuar o montar sus escenografías, o de asistir o leer, si la gestión pública no es la adecuada. Y con “gente de la cultura” me refiero, aunque hoy ya nos parezca mentira, a los dos únicos sectores que realmente importan, esos sin quienes el arte y la cultura no existirían, los creadores y el público, quienes sienten la pulsión de crear y quienes necesitan del arte para vivir, y no a esa ingente cantidad de programadores, representantes y otros intermediarios, como resume Roger Salas, que se interponen: gestores culturales, fundaciones y sus patronatos, sociedades estatales y sus funcionarios, equipamientos variados y sus directivos, consejeros de cultura autonómicos y consejeros culturales de embajadas, tenientes de alcalde con mando en plaza y otros mediadores de amplia gama, por no hablar de inventores y promotores de teorías de cultura y desarrollo y otras construcciones conceptualistas para las que la cultura, en vez de un intangible que vale por sí mismo y no necesita otra justificación que la necesidad de crear y transmitir, es más bien un medio para algo, una excusa, un instrumento para otros intereses. Toda una variada panoplia, en fin, de gente cuyo contacto con la cultura es que trabajan en torno sin recordar a menudo que sin quienes necesitan crear y quienes necesitan de esa creación ni habría nada a qué poder llamar cultura ni haría falta tanta gestión e intermediación. No vaya a resultar ahora que, como le oí una vez a cierto alto cargo cultural, lo que hay que fomentar es la gestión para que de ahí surja después la creación.
Y no, ni unos, creadores, ni otros, audiencias, son un público justiciero que pida cuentas. Por no ser, los creadores no son siquiera un colectivo unívoco con intereses similares, una “circunscripción única” con intereses comunes en defensa de los cuales vayan a manifestarse o demandar al Estado como los controladores aéreos o los funcionarios: poco tienen que ver los músicos con la gente del cine, los artistas de la escena con los literatos, los artistas plásticos con los fagotistas o un cantaor flamenco con un creador de performance… Cultura no es más que un término genérico que agrupa muchas disciplinas diferentes y mete en un mismo saco, por esa tendencia humana a categorizar, sensibilidades y formas muy diversas de relacionarse con la estética, el conocimiento y la experiencia creadora. En la cultura no hay un “sector”, como se dice ahora, atento como pasa en casi todos los demás ámbitos de la cosa pública al modo en que se gestionan sus asuntos, en qué se gastan los dineros, qué criterios se aplican y qué conceptos se manejan y cuáles son los resultados.
Si el dinero del deporte -un poné, como dicen en mi tierra gaditana- se gastara sin orden ni concierto y al poco tiempo España dejara de ganar medallas olímpicas o Mundiales, nuestros motoristas o automovilistas de ganar premios o nuestros tenistas campeonatos no hay duda de que la opinión pública clamaría y reclamaría, se pedirían cuentas y aquí sería Troya y rodarían cabezas. Y si el dinero destinado -otro poné- a fomentar la exportación o la inversión en el exterior se malgastara en saraos sin consecuencia habría un público justiciero de empresas y cámaras de comercio que se darían cuenta, exhibirían números e índices de cobertura y expondrían a cuanto emperador desnudo hiciera falta. Y no digamos si fuera en sanidad o infraestructuras donde tuviéramos que decir, Niño, los experimentos con gaseosa, como Eugenio d´Ors al pobre camarero que quería probar su nuevo invento para abrir botellas de champán, a quienes vinieran con sesudas construcciones conceptuales y grandes inventos del TBO en vez de estar a lo que hay que estar.
Pero en eso que llamamos cultura no es sólo que no haya público justiciero sino que no hay tampoco cómo medir rendimientos y evaluar resultados. Excepto si es por cifras y estadísticas, cuántas personas han visitado una exposición, listas de libros más vendidos, cuántas noches se ha llenado un auditorio. Pero esa forma de evaluar la cultura es más parte del problema que de la solución: no es nunca con cifras como se mide el valor de un hecho cultural. Cómo si no evaluar, se me ocurren a bote pronto, el éxito de una pieza de Rodrigo García o La Ribot, el valor de una novela de Vila-Matas comparada con una de Pérez Reverte, la importancia de una nueva composición de Mauricio Sotelo o Jesús Rueda o la aportación no taquillera de una película de Erice o de Guerín.
En la cultura no hay -afortunadamente, insisto- índices económicos, balanzas de pagos, listas de resultados, medalleros olímpicos ni campeonatos que se ganan o se pierden. No hay datos objetivos y contrastables ni varas de medir que definan si las cosas se están haciendo bien o mal más allá de la propia percepción de los interesados. Pero incluso esa percepción de creadores y público es difícil de concretar. ¿Cómo identificar qué se ha hecho mal cuando parece que algo no funciona? ¿Cómo saber qué pasa, quién lo ha hecho mal, por qué? ¿Cómo, además, exponerlo, demostrarlo, plantear alternativas?
Lo normal, por supuesto, es que las cosas se hagan bien y los gestores culturales, en toda su variopinta y creciente gama, logren sus dos principales cometidos: fomentar que la creación suceda y conectar a los creadores con su público. A cuántos excelentes Festivales de Otoño, por ejemplo, he acudido yo durante años otoño tras otoño. Pero a lo que yo creo que se refiere Roger Salas, y a lo que yo desde luego me refiero, es a qué pasa cuando no se hacen tan bien o cuando se hacen bien a medias. ¿Quién es entonces responsable? ¿A quién se puede en ese caso pedir cuentas? ¿Cómo exigir resultados si no hay manera de medirlos? Como pregunta Roger Sala, ¿a quién se enfrentan programadores, representantes y otros intermediarios? ¿Ante quién responde toda esa gente que revolotea en torno a la gestión cultural?
Es más, ¿quién los escoge? ¿Con qué criterios? ¿Sería aceptable que se nombrara para dirigir la Federación Española de Fútbol, o de Tenis, a alguien sin ninguna experiencia en el ámbito del deporte y que no tuviera nada que ver con el sector? ¿O para dirigir el ICEX, las obras municipales, la construcción de un puente o un hospital a algún personaje sin la formación ni la experiencia comercial, ingenieril o que sea pertinente en cada caso? ¿Por qué entonces sí es aceptable en cultura nombrar a gente sin ninguna conexión previa con los temas de que va a encargarse, a veces ni siquiera con la sensibilidad adecuada? No sé es si porque las dotes culturales, la cultura, se nos suponen a todos, como el valor, o porque en realidad no importa. No importa y no cabe hacerlo mal, porque como no hay público justiciero, circunscripción electoral, medalleros olímpicos ni cuentas de resultados, qué más da y ancha es Castilla (y el resto de comunidades autónomas y entes administrativos de diverso tipo, que a la cultura se apuntan todos: ¿no había hasta un Pabellón de Murcia -¡Murcia!- en la última Bienal de Venecia?)
Si el Festival de Otoño cambia de fecha o es malo, o bueno, ¿quién va a venir a decir algo? Si se gastan cientos de miles de euros en enjundiosísismos, carísimos e innumerables congresos y seminarios que son siempre el mismo congreso y el mismo seminario con distinto nombre pero la misma gente, los mismos cuatro gatos en sitios siempre diferentes y siempre fascinantes, ¿quién se da cuenta de que detrás de títulos grandilocuentes, conceptos muy kosher y de muy buen rollo y discursos aparentemente atractivos frente a la que no resulta políticamente correcto argumentar no hay a menudo mucho más que intereses particulares, palabrería y, sobre todo, mucho humo disfrazado de sustanciosa doctrina? Si el equipamiento construido en mi ciudad o mi comunidad autónoma en realidad no sirve para nada y se queda en mero contenedor sin programa o contenido a mayor gloria a menudo de un político de turno, ¿quién va a salir a pedir cuentas o sacarle a alguien los colores?
Si nuestros artistas visuales se preguntan por qué a pesar del trabajo de tanta gente y de tanto dinero gastado en promoción y difusión internacional de nuestro arte son sin embargo tan poco reconocidos en el medio internacional y resulta que -otro poné- no aparece ni uno solo entre los 100 artistas vivos más relevantes que seleccionó hace unos años (2005) la revista alemana Capital o apenas uno, que además vive en México, en el libro 100 Contemporary Artists de Taschen, ¿quién se atreverá a darles respuesta? Algo que, por cierto, no pasa con los autores literarios: en cualquier mesa de buena librería europea abundan las traducciones de nuestros autores. ¿No será porque la literatura sí es un sector que se maneja con criterios económicos –los de las editoriales- y no por instituciones públicas movidas por intereses y motivaciones no medibles ni contrastables y que en realidad no responden ante nadie?
Insisto: la cultura no debe medirse con índices ni raseros más allá de su calidad y su valor. Nunca podrán las estadísticas evaluar la emoción de ver danza, leer un poema, escuchar música, mirar un cuadro o pasear por Ronchamp. Pero la gestión es otra cosa: a programadores, representantes y otros intermediarios sí deberíamos encontrar cómo evaluarlos y medirlos y juzgarlos. Si no, seguirá Castilla (y España entera) siendo ancha para que hagan de su capa un sayo sin que nadie diga aquí esta boca es mía."
J.
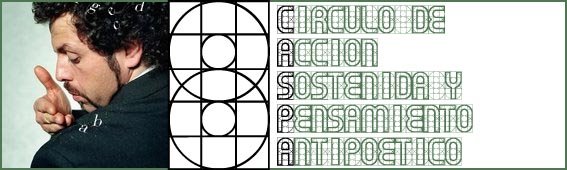

1 comentario:
Aconteced, chicos, aconteced...
Publicar un comentario